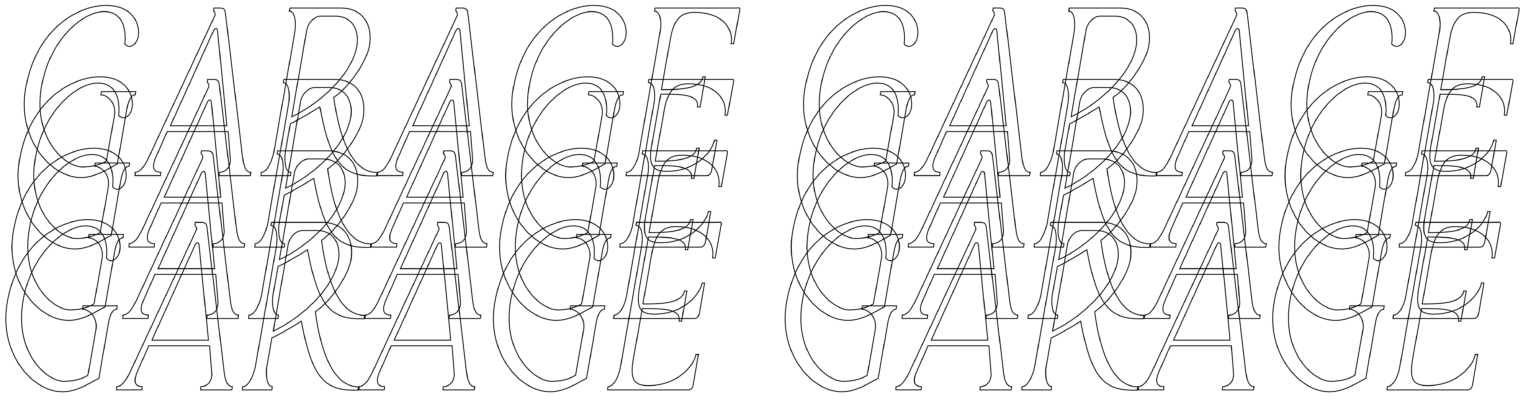
Salvajes fuerzan la puerta de la historia natural del museo.
Curadora Lorena Peña Brito
Las acusaciones son falsas. Cuando entramos al recinto las vitrinas ya estaban estrelladas y el agua inundaba la mitad de los dioramas y bodegas. Sorprendidas vimos pasar junto a nosotras, flotando, los patos y pericos inertes que parecían salidos de una película de animales zombies. La sala de aves era la más conmovedora con todos esos ovíparos vueltos a la vida a base de pura humedad. Parecía que lloraban de felicidad, con sus plumas repelentes y brillantes de nuevo.
Nosotras no abrimos las llaves de agua ni rompimos los lavabos de los baños que para entonces ya eran fuentes excitadas y gritonas. La estupefacción nos hizo olvidar nuestro verdadero objetivo: nos dedicamos a navegar esas aguas junto a los venados, viendo ondear las pieles de cebras y leopardos convertidas en alfombras voladoras sobre un río tranquilo. Pisamos, sin querer, documentos y anotaciones que evocaban las formas de vida de una civilización antigua y extraña, y en la talla con nuestros pies sentimos como esas líneas y dibujos se iban borrando a nuestra vista y con ellos una historia. O más quizás, relatos expulsados de bocas y dedos, de la misma manera una y otra vez, a cientos de niñas sudorosas arropadas con suetercitos verdes y rojos.
Cuando nos cansamos de empujar nuestros torsos contra el agua, tomamos asiento en lo alto de un volcán dentro de uno de los dioramas más grandes. Alli notamos cómo la inundación se estaba convirtiendo en un lago negro, invadido por las miles de tinturas que dieron vida a paisajes y animales, cédulas, humanitas miniatura, en suma a todos los elementos de ese sitio de muerte. De pronto vimos flotar un gallo, con la boca abierta como cacareando con fuerza, sobre el espejo de agua negra. Pensamos que podría ser una nueva versión de bandera. Deseamos en ese momento haber aprendido algo sobre todo ese hecho, o mejor aún, desaprender; des-escuchar las voces fantasmas que aún habitan el museo.
LE-
GAL